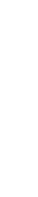No es una guerra, es una catástrofe

Cuando las estudiantes del grado de filosofía, política y economía de la Alianza 4 Universidades se propusieron reprogramar su congreso anual de pensamiento interdisciplinar, que había sido pospuesto por el confinamiento, pensaron que no podían dejar de lado la situación global de crisis sanitaria provocada por la emergencia del COVID-19. Para discutir públicamente algunas de las reflexiones para un mundo pospandemia en las que habíamos trabajado previamente tanto Gonzalo Velasco, como yo misma, se dispuso una nueva mesa inaugural titulada «Reflexiones sobre la catástrofe desde la nueva normalidad».
Uno de los puntos en común de la mesa fue la consideración de la pandemia como una catástrofe natural. No hay discurso inocente. Por eso cuando, a partir del pasado mes de marzo, los titulares de prensa y las declaraciones de los distintos jefes de Estado se articularon en términos bélicos y se cerraron filas en torno a un discurso de guerra contra el virus, me pareció importante pensar en las ventajas y desventajas políticas y sociales que este discurso implicaba. La apelación a un estado de guerra contra el virus permitía corresponsabilizar a la sociedad civil en términos de cumplimiento de un compromiso patriótico. Los efectos de la aplicación de la metáfora bélica al terreno de la crisis sanitaria se dejaban sentir en los discursos de los distintos gobiernos cuando reclamaban «disciplina», «espíritu de servicio» y «moral de victoria» a la ciudadanía, valores destacables de la ética militar. Al mismo tiempo, otra de las «ventajas políticas» del uso de la metáfora bélica consistía en la posibilidad de ampliar la exigencia de cumplimiento de las leyes públicas a todo un entramado de reglas y normas sociales que multiplican exponencialmente el control policial de la población. En este sentido no puedo estar más de acuerdo con Marina Garcés, cuando el pasado mes de abril afirmaba que uno de los efectos secundarios de la pandemia del coronavirus sería, sin duda, el control social de la poblaciónhttps://catalunyaplural.cat/es/marina-garces-el-control-social-sera-uno-de-los-grandes-ganadores-de-la-pandemia/. No es de extrañar que, si cedemos información personal sin siquiera pensarlo, con tal de utilizar una nueva aplicación para nuestro smartphone, qué información no ofreceremos con tal de no volver a ser confinados. La justificación última de todas las medidas que se toman, con tinte excepcional y aparentemente transitorio, en tiempo de crisis, siempre será el casus necessitatis, es decir, el caso de fuerza mayor; en este caso, se trata de la protección de la salud pública, motivo legitimador por antonomasia. Todo medio queda justificado cuando la vida de la sociedad está en riesgo. Solo bajo esta proclama de protección de la salud pública pudo ser discutida en varias ocasiones la posibilidad de hacer portar a la ciudadanía, con carácter obligatorio, una cartilla COVID, en la que figurase el historial médico y sanitario relacionado directamente con la enfermedad vírica por parte del portador cada vez que se pusiese un pie en la vía pública. Aunque no llegara a aprobarse, esta medida discutía la posibilidad de llevar un paso más allá el Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO).
Dentro de esta misma lógica de la metáfora bélica, la clase política pudo exigir a la población civil, diariamente, a través de los medios de comunicación, «esfuerzo y sacrificio», en lugar de compromiso, solidaridad y cooperación. Las medidas de distanciamiento social remitían con más frecuencia a un ejercicio de disciplina militar por parte de la ciudadanía que a un ejercicio de cuidado mutuo entre conciudadanos, en virtud de una existencia social compartida que nos inserta, queramos o no, en múltiples relaciones de interdependencia. No creo ser la única persona que durante el confinamiento se puso en el lugar de las personas mayores, de nuestros abuelos y abuelas, de personas con movilidad reducida, para las cuales su día a día no había cambiado mucho. En momentos en los que el debate tramposo se plantea como una aparente disyuntiva entre libertad y seguridad hay que preguntarse: ¿libertad?, la de quién; ¿seguridad?, la de quiénes.

Héroes y parias
La relación entre las palabras y las cosas importa, nos determina. Por eso, cuando el pasado mes de marzo se instaló en el debate público un discurso sobre la labor y entrega del personal sanitario, articulado en términos de heroicidad, me pareció esencial denunciar la lógica sacrificial que estaba allí implícita. Se llamaba «héroes» al conjunto del personal sanitario, mientras la falta de previsión en la producción y el aprovisionamiento de equipos de protección individual (EPIS) aumentaba sus probabilidades de contagio. El personal sanitario, el personal de cuidados, el personal de limpieza y el resto de servicios esenciales –se nos decía– eran nuestros soldados en primera línea de batalla. En este caso, la retórica bélica invocada desde los medios de comunicación, pero principalmente en los discursos grandilocuentes de las distintas jefaturas de Estado de naciones europeas, estaba destinada a justificar medidas excepcionales en tiempos de crisis. La excepcionalidad de la crisis sanitaria producida por la irrupción del virus del COVID-19 y su elevación a la categoría de pandemia global pudo ser tratada de un modo diferente. Estrictamente hablando, lo que estaba en juego, y sigue estándolo, es la gestión de una situación de emergencia sanitaria con consecuencias económicas y sociales sin precedentes. Sabemos bien que las crisis sacan a la luz normalidades invisibilizadas, que, dada la nueva situación excepcional, lo invisible se vuelve visible e incluso intolerable. Por ejemplo, la sobrecarga del personal sanitario que, en circunstancias normales, suele ocuparse de un elevado número de pacientes y que, en situación de pandemia, ante el aluvión de ingresos hospitalarios, se ha visto desbordado y obligado a trabajar en unas condiciones altamente estresantes que disminuyen la calidad del servicio ofrecido a los pacientes, así como la propia calidad de vida de los trabajadores. Excepcionalmente faltaban EPIS, pero la falta de personal sanitario y, en muchos casos, la precariedad de sus contratos no era una excepción, era parte de una situación normal que el colapso sanitario volvió insostenible. Lo mismo ocurrió con buena parte de los llamados, a partir de entonces, «servicios esenciales». Sin embargo, tan rápido como se aplaudía el espíritu de servicio de todas estas profesiones y estos puestos de trabajo, se empezó a señalar, repudiar y discriminar a todas estas personas que, por la exposición social implicada en sus respectivos trabajos, eran consideradas, al mismo tiempo, como focos de contagio. Muchas de estas personas encontraron notas desagradables, insultantes e incluso violentas en las puertas de sus domicilios, invitándolos a abandonar sus casas para «proteger» mejor a sus vecinos. Simultáneamente héroes y parias, etiquetas sociales ambas que les fueron impuestas desde fuera a las personas por el mero hecho de realizar su trabajo, la misma labor que realizaban antes de que nos preocupáramos por el famoso virus. Por un lado, se esperaba que estas personas continuasen desempeñando sus funciones, exponiéndose a una mayor tasa de contagio, para que los demás pudiéramos seguir disfrutando de servicios de primera necesidad; pero, por otro lado, no se podía tolerar que su alta exposición social nos salpicase. De nuevo, hay que reconocer, tal como señala también Marina Garcés, que esta crisis sanitaria ha exacerbado los movimientos clasistas y excluyentes.

Epidemia racista
Además de favorecer una mayor polarización social, otra de las derivas que adoptaron estos movimientos clasistas y excluyentes fue el auge del racismo. Incluso se acuñó un término para la discriminación motivada por el miedo al contagio: se empezó a utilizar el término de «racismo vírico» o «epidemiológico» para designar la actitud de desconfianza y rechazo hacia los principales núcleos urbanos, considerados focos de infección y centros de contagio desde los cuales se extendería el virus. Las grandes ciudades fueron señaladas por su alta densidad demográfica y su mayor movilidad urbana. El ejemplo de Italia es especialmente llamativo por invertir la tradicional relación entre el norte industrializado y el sur campesino. La ubicación de la considerada zona cero en las regiones de Lombardía, Piamonte y el Véneto provocó, a principios del mes de marzo, el primer éxodo «en sentido opuesto a las agujas del reloj de la historia»https://elpais.com/internacional/2020-04-21/el-virus-invierte-los-papeles-historicos-del-norte-y-el-sur-en-italia.html. Mientras, tradicionalmente el destino de la inmigración nacional italiana han sido ciudades como Milán o Turín, en esta ocasión la «migración» pandémica tenía lugar hacia las casas familiares y segundas residencias de los trabajadores del norte, ubicadas en el sur. Las imágenes de los vecinos de pequeñas localidades del sur de Italia, oponiendo resistencia a la entrada de «vecinos» del norte se difundían en los medios de comunicación reavivando la «cuestión meridional» o «cuestión del Mezzogiorno», teorizada por Antonio Gramsci en los años treinta del siglo pasado, según la cual las zonas meridionales, incluidas las islas italianas, fueron colonizadas y explotadas por la burguesía septentrional tras la Gran Guerra.
Pensando en las posibles comparaciones que podemos establecer con el caso italiano, creo que de la situación en España se podría decir algo parecido a lo que apuntaba el historiador Giovanni Luna: «la pandemia ha hecho emerger una Italia profunda, enterrada. Como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial». En nuestro caso, quizá la referencia sería, más bien, la de la España salida de la Guerra Civil.
El ejemplo de Italia es ilustrativo, precisamente, porque gracias a esta nueva dirección de la flecha de las migraciones interiores, aunque en la gran mayoría de los casos se trate de un desplazamiento provisional y transitorio, se puede haber habilitado un nuevo punto de vista, una nueva perspectiva con la distancia crítica necesaria para cuestionar el modelo de gestión social y política de las regiones del norte. De nuevo la ocasión excepcional puede llevarnos a replantear lo que considerábamos normal y hasta hacernos imaginar lo que consideraremos deseable. Puede llevarnos incluso a tumbar mitos, como afirma el politólogo Piero Ignazi, según el cual «el mito de Lombardía ha colapsado». El norte ni es autónomo, ni es, de por sí, proveedor.
Curiosa, una vez más, es la capacidad de arraigo de estos discursos excluyentes, clasistas y discriminadores, cuya raíz común es la lógica inmunitaria que se deriva de un discurso articulado en términos de guerra contra un otro. Curiosa, también, es la fuerza expansiva de la discriminación entre territorios y la escasez de propuestas de soluciones federalistas de salida a la crisis. Una vez más, en este caso con ocasión de la primera crisis sanitaria elevada a situación de pandemia en condiciones de globalización avanzada, se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de replantear la cuestión de las fronteras: ¿podríamos pensarlas, como viene haciéndolo desde hace tiempo Félix Duque, como membranas?https://elpais.com/diario/2003/05/21/cultura/
1053468003_850215.html

Normalidad y excepcionalidad
Considerada desde la excepcionalidad, la normalidad nos brinda nuevas posibilidades para la reflexión, como afirmaba Andrea Kallmeyer, cardióloga, en su voz normalidad para el Glosario de la pandemia del CBA: «lo recordado como una pérdida o una ausencia nos recuerda la normalidad perdida»https://www.circulobellasartes.com/ediciones-audiovisuales/glosario-pandemia/ y, al mismo tiempo, debería permitirnos cuestionar lo «normal» y recordarnos también que «las circunstancias históricas influyen en lo que se considera socialmente como normal». De esta crisis saldremos recordando, junto a las vidas arrebatadas antes de tiempo, las medidas excepcionales que se llevaron a cabo para intentar refrenar la curva de contagios y el número de muertes por COVID-19, algunas de ellas sin precedentes en tiempos de normalidad democrática: el confinamiento, el toque de queda, el cierre de comercios considerados no esenciales, restricciones a la movilidad y de aforo, etc. Junto a todas ellas, también se puso sobre la mesa la necesidad de regular y mejorar las condiciones de los trabajadores esenciales, migrantes y sin papeles, tan necesarios para sostener nuestra producción y ciclo productivo; la necesidad de mejorar la conciliación laborar y fomentar el teletrabajo en los casos en los que sea posible. Hemos empezado a plantearnos preguntas necesarias para el bien común: ¿es normal que estemos a la cola de Europa en conciliación laboral? ¿Es normal que las personas mayores vivan solas y que muchas de las que habitan en residencias no reciban la atención que merecen? ¿Son normales las condiciones laborales en las que trabaja el personal de limpieza o el personal sanitario? ¿Es normal que existan pisos sin luz natural con menos de treinta metros cuadrados que no bajen de los 700 euros de alquiler en el centro de Madrid? Me parece que habría que revisar todas esas excepciones que podemos llegar a tolerar en ciertos momentos (excepcionales), pero que tienen el peligro de poder volverse normalidades.
Esta crisis se ha cobrado, y se seguirá cobrando, muchas pérdidas, pero como en toda crisis habrá también vencedores; el control social es uno de ellos, la gestión política del mismo, una asignatura pendiente. A nuestro favor, la toma de conciencia del hecho de que nuestra normalidad se funda y se sostiene sobre la desigualdad y la violencia social. El trabajo de transformar nuestra normalidad está por hacer.
* «No es una guerra, es una catástrofe. Para esta batalla no se necesitan soldados sino ciudadanos; y esos aún están por hacer. La catástrofe es una oportunidad para "fabricarlos"», así comenzaban Yayo Herrero y Santiago Alba Rico un artículo conjunto que titulaban «¿Estamos en guerra?», publicado en CTXT el 22 de marzo de 2020, https://ctxt.es/es/20200302/Firmas/31465/catastrofe-coronavirus-guerra-cuidados-ciudadanos-ejercito-alba-rico-yayo-herrero.htm
© Nantu Arroyo, 2020. CC-BY-NC-SA 4.0