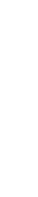"La bioperversidad está en expansión"
Fotografía Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB), CC BY-SA 3.0

Escritor, periodista y activista ambiental, Manuel Rivas formó parte de la creación de Greenpeace en España y fue portavoz de la plataforma Nunca Máis creada tras la marea negra que generó el Prestige. Rivas inauguró el XIII Congreso Nacional de Periodismo Ambiental con la conferencia que transcribimos en estas páginas, en la que recuerda la importancia del conservacionismo también en el uso de las palabras: «la necesidad de una ecología del lenguaje que preserve el sentido de las palabras frente a la intoxicación, la producción de eufemismos contaminantes y la estrategia del blanqueo de la bioperversidad».
En el Apocalipsis de San Juan, un ángel dice: «Toma este librito, cómetelo». El maestro ateo se lo comió. El Pórtico de la Gloria es el resultado de esa sublime digestión apocalíptica en el siglo XII. Ahí está todo, también el colapso ecológico por la codicia. En la parte de abajo del Pórtico, que es la de los monstruos, la de los negacionistas, entre otros orondos rostros maliciosamente alegres está el de Trump. Y la expresión de ese Trump que yo localicé allí, en el Pórtico de la Gloria, es la de quien ha llegado al poder, como bien retrata Emilio Santiago Muiño, con «el mandato de apurar la copa de la era de los combustibles fósiles hasta las heces». Yo no soy apocalípitico; aunque sobran las razones para serlo, a mí no me sale. Me sucede como al poeta Antón Tovar, que cuando veía pasar un entierro gritaba: «¡No estoy de acuerdo!». Pues yo tampoco estoy de acuerdo.
El primer sermón dirigido expresamente a los gallegos, pensado para ese espacio que podemos psicogeográficamente situar entre el río Limia —el «río del olvido» lo llamaban los romanos, que no querían cruzarlo porque decían que se perdía la memoria— y el fin de la tierra, el antiguo Finis Terrae, se titula De correctione rusticorum, que podemos traducir, libremente, como «Convertir a estos tercos». Trataba de contrarrestar la herencia del priscilianismo, que era una mezcla de cristianismo y panteísmo. La descripción que hace de cómo había enraizado el panteísmo parece la de los comienzos del movimiento hippy en las playas de California: había mujeres sacerdotes, las misas eran una celebración erótica, comulgaban productos naturales… La esencia de lo que dice De correctione rusticorum es: «No es verdad que hablen las fuentes, no es verdad que hablen las piedras, no es verdad que hablen los árboles». La gente, yo creo que para no disgustar al autor, se quedó en silencio hasta que, en el siglo XII, se abrieron otra vez las bocas en la explosión poética de los Cancioneiros galaicoportugueses. Lo que hacen estos trovadores y trovadoras —hoy se conocen el nombre y la obra de más de trescientos y, posiblemente, muchas de esas voces eran femeninas, aunque los nombres que figuran son masculinos— es interpelar a la naturaleza, que es donde está la información esencial. Por ejemplo, en las Ondas do mar (Cantigas de amigo, siglo XIII) le pregunta al mar por el amado: «Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo? […] Ondas do mar levado, se vistes meu amado?». Habla con el mar, buscando la información esencial. La naturaleza aparece constantemente en esa poética que la busca como interlocutora. La memoria de esa poesía despareció durante siglos hasta que reapareció en el siglo XIX, en la Biblioteca Vaticana o en la Biblioteca de Lisboa, en pergaminos que se utilizaron para encuadernar libros posteriores.
En el siglo XV vuelve el silencio. Comienza la Contrarreforma, lo que llamamos los siglos oscuros. Se mantienen las voces bajas, los murmullos, pero la relación con la naturaleza desaparece de la expresión literaria culta. No obstante, ahí está la paciencia estratégica de la naturaleza, que estalla en el Romanticismo, esa revolución cultural que mira hacia dentro y hacia fuera. En Galicia el estallido de este movimiento se da sobre todo en la poesía con la generación del «Rexurdimento», en la que destacan Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Eduardo Pondal. Después del De correctione rusticorum, Rosalía vuelve a la naturaleza, retoma esa paciencia estratégica y escribe poemas en los que existe una relación muy íntima con lo natural, como entre iguales, como cohabitantes: «Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros / Ni la ola con sus rumores ni con su fulgir los astros, / Lo dicen, pero no es cierto». Pondal escribe el poema «Os pinos», una interrogación a la naturaleza en la que pregunta a los árboles, a las estrellas, al cosmos: «Que din os rumorosos / Na costa verdecente / Ao raio transparente/ Do prácido luar?»; es decir, ¿qué le dicen los árboles a la luna? Y continúa encadenando preguntas. Por cierto, este poema constituye la letra de lo que va a ser el himno gallego, el único himno en el mundo que es una sucesión de preguntas, porque normalmente los himnos preguntan poco. Suelen ser bastante afirmativos, incluso intimidatorios.
Recuerdo la primera manifestación de Nunca Máis el 1 de diciembre de 2002: ciento y pico mil personas reaccionando contra aquella tragedia, y lo que hacíamos era mirar hacia el cielo y preguntar «Que din os rumorosos?», a ver si nos daban alguna explicación porque aquello no tenía explicación ninguna.

Vuelve otra vez el silencio, vuelve la larga noche de piedra de la dictadura. También vuelve a mantenerse en voz baja la relación con la naturaleza, hasta que se retoma la paciencia estratégica y aparecen poetas como Luis Pimentel, extraordinario, que dice en referencia al bosque: «¿No te has dado cuenta de que se movió el silencio?». El periodismo ambiental tiene y ha tenido esa tarea, más o menos intensa, de mover el silencio y creo que lo está consiguiendo en cierta forma.
Yo nunca me presenté como periodista ambiental ni como periodista ecologista. Tampoco tuve páginas o secciones especiales en las que aparecía ese epígrafe, aunque escribí mucho en esas secciones cuando se fueron creando. Empecé en el periodismo a los quince años como meritorio, que era como llamaban a los aprendices, en un diario modesto a pesar de su nombre: El Ideal Gallego. Allí había cronistas políticos, cronista municipal, de sucesos y, sobre todo, un buen equipo de periodistas deportivos. Siempre admiré con orgullo cómo el resto se presentaba como periodista o como cronista, mientras que el periodista deportivo se presentaba como «periodista deportivo». En aquellos tiempos discutíamos sobre el compromiso del periodista, si debía o no ser un activista. Los que más combatían esa idea eran los periodistas deportivos, que comenzaban sus crónicas diciendo: «Hemos ganado». A mí me parecía un activismo bastante comprometido. Aunque es verdad que, cuando perdían, escribían con igual activismo: «El Deportivo perdió ayer en un partido para el olvido».
Uno de mis primeros trabajos fue hacer lo que se llama el tráfico marítimo, la relación de entradas y salidas de barcos. Me entraron ganas de hacerme una tarjeta de visita que dijera: «Manuel Rivas, periodista portuario». Ahora me encantaría tenerla y que apareciese en Wikipedia; lo intenté, pero no me hicieron caso. Recuerdo un verano —en verano desaparecían los periodistas y los aprendices se encargaban de todo— en el que tuve que hacer la sección de horóscopo. Fue el encargo más difícil de mi carrera. Me decían que no era nada, que copiara el de hace dos meses, pero yo no era capaz. Me sentaba y me preguntaba: «¿Qué le va a pasar a Piscis?». Fue entonces cuando comprendí lo que era el periodismo comprometido, porque vivía cada situación. Por ejemplo, a Escorpio le decían que tuviera cuidado con los semáforos, y yo decía: «Pero ¿cómo voy a poner esto? ¿Y si lo atropellan?». Lo pasé fatal haciendo el horóscopo, me llevaba todo el día.
De lo que más orgulloso estaba es de lo primero que publiqué en aquel periódico: fue un poco como mis credenciales, con lo que me presenté allí, con el libro de notas y unos poemas. Uno de ellos se titulaba «A negra terra». Comenzaba así: «De hablar, hablaré con la tierra / la tierra negra / donde prende la raíz / […] La tierra que se prende y que se clava / Ese enorme lienzo donde el hombre se pierde y se revuelve en sus sombras / donde el hombre dibuja su capricho / La negra tierra / Esa puta vieja con dientes amarillos de tabaco, / con ojeras negras de tan azules / De hablar, solo hablaré con ella / Y hablaré con las manos / Dulcemente con las uñas / Con la pasión de un amante / Como hablan cuando otean la muerte los jabalines heridos. / La tierra / La negra tierra / De hablar, hablaré con ella, / que escupe, como sangre del pecho, primaveras».
Pero el periodismo ambiental tiene un origen muy concreto, muy localizado en la memoria, y es anterior a este trabajo de meritorio. Cuando hacía los deberes en casa, en la mesa de la cocina, estaba todo lleno de ropa puesta a secar para aprovechar el calor de la cocina económica. La Biblia dice que el diluvio universal duró cuarenta días y cuarenta noches, pero cuando en la iglesia, allí en Galicia, el cura leía esto, la gente se miraba y decía: «Bo…, eso non é nada». Mi padre trabajaba en la construcción y no había forma de que secara su ropa. Entonces, un día, mi madre me miró mientras hacía los deberes y me dijo una frase que era todo un compromiso histórico: «Búscate un trabajo donde no te mojes». Y ahí empecé en el periodismo, en el periodismo ambiental, claro.
El periodismo ambiental ocupa uno de los ejes dentro del paisaje informativo. Ya no es una excepción que una noticia ambiental salte de la orilla a la primera página, de lo subalterno a la primicia, de lo marginal a lo más visto. Antes solo ocurría cuando se producía una catástrofe o algo exótico. En El Ideal Gallego, en concreto, cuando aparecía una vaca con tres cabezas o algo por el estilo. El periodismo ambiental se ha ido moviendo desde lo excéntrico hacia ese lugar principal donde se disputa la conversación: el marco o el frame, la agenda, las tendencias. Ocupa más páginas en el periodismo tradicional, es un componente decisivo en la identidad de los medios con voluntad alternativa, han germinado más publicaciones y más programas radiofónicos de un periodismo que fermenta la información con una voluntad ecologista y también activista.

El activismo es un debate permanente que se ha dado en todos los lugares, pero ¿qué significa activismo? Parece que cuando hablamos de activismo es sinónimo de partidismo, de sectarismo. Frente a este prejuicio, el periodista que combate esa idea del activismo periodístico, como los periodistas deportivos de El Ideal Gallego, se presenta como neutro. Pero el supuesto periodismo neutro, puro, intocado, también compromete. Miguel Torga, un gran conservacionista, decía que el primer compromiso del periodista sería escribir sin olvidar que todo lo que escribes compromete. Podemos poner incluso algún ejemplo cómico. Por ejemplo, cuando pienso en el compromiso comprometido, pienso en el ¡Hola!, en el Lecturas, o en algunos digitales innombrables… Eso sí que compromete, ¿no? Está claro que en el periodismo ha cambiado el medio ambiente sobre el medio ambiente, y es más verdad todavía que la inquietud, la angustia, la conciencia, la protesta medioambiental han contribuido de forma considerable —y eso pocas veces se reconoce—, a la desextinción y a atenuar la insuficiencia respiratoria en un periodismo tradicional que, en muchas ocasiones, es arrastrado a la fosilización por la tendencia que podríamos denominar, precisamente, «capitalismo fósil» o «capitalismo impaciente», esa suma de codicia y velocidad que ha perjudicado tanto al periodismo.
En las Historias naturales de Jules Renard, aparece una cabra que todos los días se apresura a consultar la hoja del diario oficial expuesta en el muro del ayuntamiento, que a nadie más parece interesar. En la precisa descripción, la cabra se alza sobre sus patas traseras, pone las delanteras sobre el edicto, a la altura de la firma y mueve la cabeza como si fuera, dice Renard, «una vieja que estuviera leyendo». Al final, la cabra se come la hoja de papel. Yo pensaba que era una historia literaria hasta que, en los años noventa, estuve en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf. En aquellos campamentos del pedregal sahariano, entre otros medios de subsistencia, los desterrados han levantado corrales con chatarra bélica y latas de bidón humanitario cosidos con alambres. Tienen una forma circular y desde lejos parecen carcasas de grandes relojes desprendidos del cosmos. Se trata de aprovechar la sombra, que es el único perdón que el sol expide. Me acordé de esa historia de Renard la primera vez que estuve allí y vi que las cabras, en aquellos corrales herrumbrosos, lo que comían era sombra porque no había nada más.
¿A qué sabe la sombra? A memoria de hierba. Cuando me arrimé al cierre, las cabras, con rapidez y habilidad de supervivientes carteristas, me birlaron los periódicos que llevaba debajo del brazo y se los comieron. Me quedé pasmado, mirándolas comer con avidez hoja tras hoja. Se lo tragaron todo: la política internacional, los sucesos, el suplemento de economía, todo… Y viendo cómo lo comían las cabras, sin discriminar, comprendí que todo el periodismo, sea de guerra, de sucesos o trate de enfermedades, alimentación o violencia de género, es periodismo potencialmente ambiental.
Recordando mis experiencias periodísticas, pienso que buena parte de los reportajes que escribí eran periodismo ambiental aunque no llevaran ese rótulo. Uno de los primeros se publicó en 1976 en el semanario Teima, que cerró al año siguiente. Dijeron que fue un fracaso, pero yo creo que no hay fracasos en el periodismo. Duró un año y fue un milagro. Cuando íbamos a pedir publicidad llamaban a la Policía, era terrible el medio ambiente que había. Ese primer reportaje se titula «O asalto das Encrobas». Era una historia tremenda que me cambió la vida y el sentido de la mirada. Lo que hice fue contar casi minuto a minuto lo que iba pasando. Se estaba produciendo violencia catastral y violencia sobre las personas. Por cierto que el concepto de «violencia catastral» es muy interesante y habría que retomarlo: es la violencia que se ejerce sobre la tierra cuando hay guerra, y hoy en día está especialmente activa en la guerra contra la naturaleza. En As Encrobas (La Coruña) estaban tratando de expulsar a toda la población campesina para explotar a cielo abierto un gran yacimiento de lignito, que alimentó desde finales de los años setenta la central térmica de Meirama, cerrada recientemente. ¿Qué pasó en Meirama después de esa historia? Se cierra la central porque es ya inservible, inviable, contaminante. Los campesinos han desparecido de allí y lo que queda es un hueco enorme, un deslugar, un vacío donde anuncian, con mucha publicidad, que se va a hacer un lago para la navegación de kayaks y embarcaciones de recreo.
En 1981 participé en una expedición en un pequeño barco llamado Xurelo, el primer barco que llegó a la Fosa Ibérica, a 300 millas de Finisterre, donde había un cementerio de residuos radioactivos. Después se supo que había ochenta cementerios radioactivos en el mundo, pero ese entonces era desconocido. Llevaban desde 1964 echando residuos radioactivos al mar. Era muy arriesgado para el patrón y la tripulación de un barco sumarse a una misión de este tipo. Se sabía que había dos mercantes tirando la carga de bidones radioactivos, pero era como buscar una aguja en un pajar. Al patrón, Ánxel Vila, le avisaron por radio desde Marina que si iba perdería la licencia. Vila era un hombre del pueblo, una persona que nunca se definiría como activista y nunca había estado en una manifestación, pero era una persona de las más comprometidas. Manejando el sextante y con la carta marítima, viajando en espiral, fue el que dio con aquel lugar, algo que parecía imposible. Recuerdo que en el momento en el que intentamos interponernos en la descarga de los barriles, saltó un caldeirón, un cetáceo; fue algo extraordinario. Aunque todo el mundo estaba mareado, prácticamente no había comida y aquello parecía un viaje hacia el abismo, Ánxel Vila mantenía el tipo y el buen humor. Y mientras todos hacíamos bajar a los santos del cielo con maldiciones y blasfemias, él nunca soltó un taco ni una maldición. Aquello me tenía intrigado. Le pregunté al cocinero, que era un chaval joven, si ese hombre nunca blasfemaba y me dijo: «¡Es que él es protestante!». Y efectivamente, todos los demás éramos católicos.
Ánxel Vila fue una de las personas que me habló de esa psicogeografía en la que el mar aparece como espacio de subsistencia, pero también de información y de memoria. En esa cultura tradicional subsistían, y todavía subsisten, dos espacios contrapuestos: por un lado, está la marca del miedo, el lugar deshabitado, esquilmado, quizá por la memoria de la dinamita o del veneno de la contaminación química o petrolífera –se dice que los peces no tienen memoria, pero, desde luego, a esos «lugares de Tánatos» no van–. Por otro lado, como contrapunto psicogeográfico, está el lugar del cortejo, de la cría, el lugar de la vida, un lugar protegido, un paraíso inquieto, con sus cuevas y praderas al que los marineros llaman el almeiro. Suena a lugar de almas —la traducción sería el cardume—, pero es, en rigor, un lugar limpio de miedo. En este sentido, Albert Camus contraponía el partido de la vida al partido de la historia, entendida como un museo incesante de taxidermia, como una maquinaria pesada apisonadora de la vida. Podemos asociar el almeiro al partido de la vida y la marca del miedo al partido de la historia. Desde la marca del miedo no es conveniente hablar del almeiro como tal, si acaso se lo contempla como un potencial lugar de depredación. Pero desde el almeiro es obligado hablar de la marca del miedo, detectarla y conocerla en toda su extensión y profundidad, con sus recovecos y sus secretos. En esta marca del miedo habita hoy la bioperversidad del negacionismo en contraposición con la biodiversidad.
Para lo que se avecina, tenemos que limpiar de miedo el periodismo y decir lo que no se puede decir, una tarea que tiene que ver, por lo tanto, con la ecología del lenguaje. Elias Canetti decía que la tarea del periodismo y de la literatura en tiempos de preguerra era custodiar y mantener el sentido de las palabras. Sabemos que las palabras son detectoras del calentamiento global, de la contaminación, como los seres menudos, que corren especial peligro: las luciérnagas, las ranas, los grillos, las libélulas, las abejas… Ellos son los primeros que acusan la guerra contra la naturaleza. También las palabras sufren de esa contaminación, de esa usurpación de sentido. De tal manera que, cuando hablamos de ecología de las palabras, de periodismo ambiental, una de las tareas que me parece prioritaria en estos momentos es detectar cuándo la bioperversidad utiliza la máscara de la biodiversidad.
«Otro mundo es posible» era la consigna del movimiento altermundista que agitó con optimismo el comienzo de siglo y que se puso en evidencia en encuentros como el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en 2001. El contrapunto sería el sarao liberal de Davos, donde se jalea la globalización como una locomotora imparable. Lo de «locomotora» lo asocio con la idea de Walter Benjamin cuando decía que la revolución ya no era la locomotora de la historia, sino tirar del freno de emergencia. La palabra común hoy frente a ese momento que de esperanza o de excitación liberal podría ser justamente la de colapso. Del ilusionante «otro mundo es posible» hemos pasado al pretraumático «otro fin del mundo es posible», como afirman, con ironía punzante, los colapsonautas franceses. Estos pensadores, que se definen «in-Tierra-dependientes», frente al «prêt-à-penser» están desarrollando la colapsosofía, el estudio de las catástrofes medioambientales y su dependencia mundial, un saber para vivir frente al colapso, porque la posición frente a esta lenta violencia progresiva, cada vez menos lenta, no puede ser la mera supervivencia.
El proceso de emergencia climática está llegando también al lenguaje y está afectando al carácter de las personas, fomentando el egoísmo y los desafectos, levantando muros de antipatía frente a la empatía. Si no hay respuestas solidarias convincentes e instituciones democráticas y movimientos sociales y cooperativos, si no hay una cultura que permita aprender a pensar en esta otra realidad donde será necesaria la renuncia a lo innecesario, una cultura de la escucha y la ayuda mutua que recupere los espacios comunes y la esperanza, si no cunde esa cultura de biodiversidad, el vacío se llenará de malas hierbas y será aprovechado por el destropopulismo de hoy para ensayar nuevos totalitarismos. Lo que cabe esperar si esto sucede es una política de externalización del daño, con fórmulas de apartheid ecológico, como está anticipando el tratamiento a los refugiados, que afectaría a la gente y a los territorios más vulnerables. Es una bioperversidad que está en expansión. Y convendría tener en cuenta también el tema de la culpa. Todos queremos ser consumidores, todos queremos ser ricos, transmitiendo así el pecado original. El periodismo ambiental tiene ante sí la tarea fundamental de buscar las causas y los porqués.
Hace unos años hubo un debate interesante entre dos grandes mentes: Umberto Eco y Antonio Tabucchi. Eco había dicho que cuando se produce un incendio lo que tienen que hacer los intelectuales, los periodistas, y el resto de personas del ámbito cultural es llamar a los bomberos. Tabucchi, con rigor y vehemencia, contestó que no estaba de acuerdo, en primer lugar, porque no siempre acuden los bomberos y, en segundo lugar, porque hay una tarea o misión fundamental, que obedece a un imperativo categórico, y que es el de preguntarnos de dónde viene el fuego. Con esta pregunta les dejo.