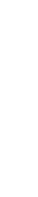Habitar: ¿En qué puede consistir una política terrena?

Amador Fernández-Savater, ensayista político –acaba de publicar La fuerza de los débiles. El 15-M en el laberinto español (Akal, 2021)–, dialoga con Yayo Herrero, investigadora ecofeminista y autora de varias publicaciones que aúnan la política, el feminismo y el ecologismo, al hilo de la presentación de su anterior libro Habitar y gobernar. Inspiraciones para una nueva concepción política (Ned Ediciones, 2020), compartiendo sus reflexiones sobre las maneras de habitar y gobernar desde otras perspectivas nuestro presente.
Amador Fernández-Savater
La reflexión que me gustaría plantear en torno a la política y su relación con las maneras de habitar la Tierra parte de lo que Gramsci llamaba «nuestra terrestritud común», es decir, el hecho de que todos somos habitantes de una misma Tierra. Se trata, pues, de esclarecer en qué podría consistir una política terrena. Comenzaré con una cita de Rita Segato, de la entrevista que cierra mi libro Habitar y gobernar. Inspiraciones para una nueva concepción política, que se hizo durante lo más duro del confinamiento, al comienzo de la pandemia:
Estrechamente relacionado con esta tensión que vivimos entre la exigencia de productividad y el mantenimiento de la vida, Isabelle Stengers, en su libro En tiempos de catástrofes, sostiene que los desastres contemporáneos son una ocasión para el pensamiento radical, para pensar desde las raíces los problemas y los fundamentos de nuestra sociedad. En momentos de catástrofe, se produce la «intrusión de Gaia», que no significa que la Tierra nos castigue o nos esté dejando un mensaje, dos interpretaciones de la pandemia que han circulado recientemente. Stengers rechaza estas lecturas por antropocéntricas, ya que el ser humano sigue apareciendo como el protagonista al que la Tierra castiga. Se trata, en cambio, de pensar las catástrofes como los momentos en los que no podemos olvidar que somos habitantes de la Tierra. El hecho de que sean catástrofes, es decir, acontecimientos portadores de muerte, nos devuelve de alguna manera a la Tierra. Pero, entonces, ¿dónde estábamos viviendo antes?, ¿cuál sería ese otro lugar abstracto en el que vivimos y desde el que volvemos a la Tierra en tiempo de catástrofes?
Marx decía que la lógica del capital es extraterrestre; sus razones no son de este mundo, sino de otro que está por encima del nuestro y más allá: la razón del valor, la razón del beneficio, la razón del dinero. Walter Benjamin recoge este impulso de Marx y escribe que el capitalismo, lejos de suponer un corte con el pensamiento religioso, es la religión continuada por otros medios. En nuestros días, una pensadora como Suely Rolnik expone que la seducción del capital consiste en una constante promesa de paraíso, por ejemplo, a través del acto de consumo. Otro pensador actual, León Rozitchner, explica que no hay capitalismo sin cristianismo previo. El cristianismo, en tanto que dominio sobre la Tierra de lo trascendente y lo abstracto, es condición de posibilidad del capitalismo. A través de las reflexiones de estos autores podríamos llegar a la sorprendente conclusión de que, aunque vivimos en sociedades que creemos cada vez más ateas y laicas, en realidad vivimos en un más allá de la Tierra. Somos hoy mucho más creyentes en dioses abstractos de lo que pensamos. Tal vez sea la naturaleza de nuestra psique la responsable de esa tendencia a la abstracción.

Al capitalismo, al igual que a una persona a la que le gusta mucho el dinero, se le acusa de materialista. Sin embargo, siguiendo una línea de argumentación que desarrollaba Agustín García Calvo, podemos pensar que el dinero es lo más abstracto, lo menos palpable. Y el capitalismo sería la religión más espiritual, ya que la materialidad de los cuerpos, de los vínculos y de los afectos queda sometida al cálculo abstracto y a la tiranía de lo cuantitativo: al precio, al valor, al dinero. La propia guerra que el neoliberalismo le hace a la vida se desarrolla a través de un poder de abstracción. Solo se puede explotar y saquear los cuerpos y las tierras si no existe una conexión sensible con aquello explotado o depredado; si la materia de eso otro no es una prolongación de la mía. Somos, así, seres abstractos, suspendidos en un mundo abstracto, hasta que la violencia de un virus o una tormenta de nieve nos recuerdan nuestras interdependencias, la trama de vínculos y afectos que nos constituye a pesar de todo.
Julian Beck, el fundador de la Living Theatre, en uno de sus libros de visiones utópicas, describe esta especie de alucinación: ¿qué pasaría si un día por la mañana nos despertáramos con la sensibilidad recobrada de nuestra interdependencia con el mundo entero, tanto físico como biológico? Si pudiéramos sentir que cada bolsa de plástico que cae en el mar es una bolsa de plástico que nos ponen en la cabeza, si la asfixia del mar fuera una asfixia que sentimos. Beck acaba su narración afirmando que no necesitamos más conciencia de lo que pasa, sino una nueva sensibilidad, un nuevo sentir lo que pasa. En efecto, tenemos ya información de sobra sobre lo que está sucediendo. Pero esa nueva sensibilidad es imposible de alcanzar, en la medida en que vivimos inmersos en un proceso de abstracción. La batalla a nivel macro entre el capital y la vida se concreta cada día en cada una de nuestras vidas en, al menos, dos experiencias del mundo: la de habitar y la de gobernar. Podemos, en efecto, habitar lo que vivimos, dejar que eso que vivimos nos afecte y nos pase por el cuerpo, asumiendo que estamos hechos de la misma materia que compone las situaciones que atravesamos. O podemos gobernar la vida estableciendo una distancia de control para manejar lo que pasa, imponiendo una voluntad previa a la trama de vínculos que se crea en cada momento.
La batalla política fundamental se da en la experiencia que hacemos del mundo día a día con los demás y con nosotros mismos. Ahí es donde se dirime si vamos a vivir el mundo como un sujeto que conoce y domina un objeto o lo vamos a vivir siendo parte de ese mundo al que damos forma y que nos da forma; si vamos a habitar el mundo suspendidos sobre él como seres abstractos con una ilusión de dominio o si vamos a aceptar ser un trozo más de esa materia de la que está hecho el mundo.
Por ejemplo, la política dominante, la política que hacen los políticos, es algo que se hace en lugares alejados de la vida cotidiana. En este sentido, podríamos decir que nos gobiernan personas que no habitan las cosas. Es una paradoja sorprendente que muestra que vivimos en una sociedad profundamente irracional. Por si fuera poco, quienes queremos el cambio social decimos que vamos a asaltar los cielos; nuestra meta es ocupar los lugares abstractos en los que se hace la política, antes por la vía de las armas y ahora por medio de un asalto electoral, como si desde la separación con la Tierra pudiéramos transformar el vínculo con el mundo y con las cosas.
¿Cuáles son las alternativas a esta manera de pensar? Creo que la fuerza de la política terrena se basa en la resistencia coherente. Me inspiro aquí en el teórico por excelencia del fenómeno bélico: Clausewitz explica que hay un tipo de guerra de dominación, a la que llama guerra ofensiva, en la que un poder intenta conquistar el espacio de otro y apoderarse de sus riquezas. Su objetivo es rendir el cuerpo y la voluntad de los habitantes de ese lugar. Es el siglo XIX y este militar prusiano está pensando en la guerra entre naciones. No obstante, no es difícil ver cómo ese esquema se puede aplicar también al tipo de guerra que el neoliberalismo le hace hoy a la vida: el neoliberalismo como potencia extranjera dotada de sofisticadas armas de seducción y control que invade la Tierra introduciendo esa lógica extraterrestre que mencionaba Marx.
El neoliberalismo nunca habita la Tierra, siempre la gobierna. Se relaciona con aquello que hay en nuestras vidas desde la exigencia de beneficio. No le interesa la vida en su proceso, sino solo como caladero del que obtener un rendimiento. ¿Cómo nos defendemos de una potencia extranjera armada hasta los dientes que es capaz de causar miedo y esperanza al mismo tiempo, capaz de infundirnos terror y también de seducirnos con su promesa de paraíso? A partir de la constatación de que Napoleón está siendo desafiado e incluso abatido por fuerzas muy inferiores a la suya –los rusos y la guerrilla española–, Clausewitz teoriza un segundo tipo de guerra, radicalmente diferente a la primera: la guerra defensiva, por la cual los habitantes de un lugar buscan conservar y proteger su territorio y su forma de vida. No buscan apoderarse de riquezas ajenas ni ocupar el territorio de otro, sino solo vivir como quieren vivir. ¿Sirve esta guerra defensiva para pensar hoy una resistencia activa contra el neoliberalismo? Quienes se defienden hoy no serían ya los ciudadanos de una nación amenazada, sino los habitantes de la Tierra: los terrestres contra la potencia invasora del capital y su lógica del rendimiento.
La guerra defensiva es la fuerza de los débiles, de los que no tienen ejército, ni dinero, ni siquiera armas. Es una guerra que pasa por ser uno con el territorio y con las formas de vida que se defienden, por un proceso de rematerialización radical de la vida que la arraiga a un terreno concreto. La fuerza de la guerra ofensiva es la abstracción, que facilita nuestro manejo. La fuerza de la guerra defensiva es la materialidad de la vida. Robin Hood no se esconde en el bosque: es el bosque mismo, como su propio nombre indica. Lawrence de Arabia y sus tribus árabes en lucha contra los turcos no se esconden en el desierto: son el desierto y las formas de vida nómadas que pueblan el desierto. Los débiles solo pueden ganar si son esa trama de vínculos con el territorio y las formas de vida que se intentan saquear desde el exterior.
La fuerza de los débiles se basa, en primer lugar, en los procesos que parten de lo más material y de lo más inmediato: el cuerpo y los afectos. Los que se defienden no son soldados de un ejército abstraídos de su papel de habitantes, sino un conjunto de singularidades en el que cada quien –y sus afectos– importan. Esto activa la trama de conexiones sensibles y afectivas que nos enlazan a unos con otros, nuestras historias y nuestros espacios. A la hora de llevar a cabo la guerra defensiva, los combatientes desprovistos de ejército y armas han de superar la tentación de librar una batalla en espejo: no deben aceptar las normas y categorías que imponen los grandes ejércitos, sino que tienen que actuar haciendo uso de lo que Clausewitz denomina la autonomía en la elección del tiempo y el espacio de la batalla.
El invasor nos tienta a poner entre paréntesis nuestros cuerpos y nuestros afectos para pelear desde un lugar abstracto. Nos tienta a salir de la trama de vínculos que nos constituye, a arrancarnos de la vida cotidiana y convertirnos, por ejemplo, en un partido político. Pero la pelea por el poder contra otros partidos desgaja a los partidos políticos de lo cotidiano. Aceptar el valor de la eficacia tal y como se ha comprendido hasta ahora pasa por tener jefes y jerarquías, es decir, por una verticalización de lo político. Las fuerzas ya constituidas quieren una guerra en espejo, quieren que dejemos de ser esa trama de vínculos y nos enfrentemos a ellas bajo sus presupuestos: ejército contra ejército, partido contra partido. Pero en ese terreno los débiles no tienen posibilidades de plantar cara. En cambio, si mantienen la trama de vínculos que los constituye en torno a sus formas de vida y sus espacios, crecen las posibilidades de victoria. La historia nos muestra ocasiones en las que grupos numéricos inferiores han logrado batir o expulsar a ejércitos inmensos, como el caso de Lawrence de Arabia o el de la guerrilla española contra Napoleón.
Para terminar, ¿cuál sería la organización política que potencia las capacidades de los débiles, de los habitantes de una tierra? Sabemos que la trama que somos se teje día a día: por tanto, la organización política más eficaz es la vida cotidiana misma; es esa trama de vínculos que se ha constituido en el día a día lo que, en determinados momentos, se activa políticamente para resistir a la potencia extranjera de una máquina desahuciadora, recortadora o privatizadora. Aunque es una idea extraña para el pensamiento político tradicional, para el que organizarse es salir de lo cotidiano y juntarse entre militantes de un partido para hacer política, en el fondo, la política no es otra cosa que el activarse de esa trama de vínculos cotidianos que somos, la activación de una manera de habitar concreta. Así es como podemos hacer nuestro el lema de los recientes movimientos ecologistas: «Somos la Tierra que se defiende».
Yayo Herrero
En tu libro, Amador, citas a Lapo Berti, que dice que los movimientos sociales y los partidos políticos tienen una idea mecánica de la revolución, deudora del modelo científico de la mecánica clásica para el que la sociedad es una máquina. Me parece una apreciación absolutamente ajustada que conecta con algunas de las ideas que has expuesto sobre cómo se ha producido esa ruptura entre las vidas humanas y la materialidad de los cuerpos y de la Tierra. Esta desconexión es, en primer lugar, una característica fuerte del pensamiento occidental. Las miradas de muchos pueblos originarios –sin querer, por supuesto, mistificarlas– parten de una cosmovisión radicalmente distinta sobre el vínculo de los cuerpos y la Tierra. Frente a esta visión más orgánica, el abismo creado entre los cuerpos y la forma de gobernarlos, una característica que tiene repercusiones materiales brutales a través del neoliberalismo y el capitalismo, es el resultado de una abstracción propia de la cultura occidental que podemos rastrear hasta Platón, con la separación entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Una separación que continúa en el cristianismo adquiriendo una naturaleza ética y religiosa. En la obra de san Agustín o de santo Tomás, la reproducción de esos dualismos está cargada de moral. La vida trascendente es la vida que puede aproximarnos a Dios y tiene lugar fuera del pecado de los cuerpos, lejos de todo lo que nos hace inmanentes, negando así la vulnerabilidad corpórea que nos constituye.

Quisiera detenerme un momento en cómo aterriza esa mirada dual en nuestra forma de pensar. En la modernidad, figuras como Descartes o Newton establecen y dan carta de naturaleza científica a esa separación entre el cuerpo y el pensamiento. En efecto, Descartes reproduce el dualismo platónico y separa radicalmente la res extensa, el mundo por conocer, y la razón que lo piensa, la res cogitans. Esto cristaliza en una forma de desenvolvernos en el mundo y de aprender sobre él en la que predomina la exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad.
La exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad sobre la Tierra y los cuerpos son elementos propios de las sociedades patriarcales, comprendidas no solo como organizaciones sociales basadas en la dominación de los hombres sobre las mujeres, sino como aquellas que incorporan una fantasía en la que la vida humana, entendida principalmente como la vida del sujeto varón, aspira a emanciparse de la naturaleza del propio cuerpo. Nace así una idea de sujeto abstracto que está presente ya desde la democracia ateniense. El protagonista de la polis, en efecto, es un sujeto varón que acude al ágora a deliberar sobre la vida en común y establecer las leyes que permiten organizar dicha vida. Mientras que quienes tienen experiencia práctica de interactuar con los bienes de la naturaleza para producir bienes y servicios son, fundamentalmente, esclavos y esclavas a quienes no se tiene en cuenta para nada. Y quienes tienen práctica experiencial de reproducir cotidiana y generacionalmente la vida humana y familiar son las mujeres que, aunque están en mejor situación que los esclavos y esclavas, tampoco forman parte de las estructuras de debate político.
Así, el sujeto político en Occidente nace descorporeizado y desterritorializado, alimentando la fantasía de poder flotar por encima de la materialidad de la Tierra y de los cuerpos, impregnando una idea de progreso y de lo que puede ser una vida buena que encuentra un acomodo material clarísimo en el capitalismo. Un sistema económico y social que lleva todas esas abstracciones al extremo con la idea del dinero. A través de la ficción del dinero pareciera que se corta el cordón umbilical que une a toda economía con la Tierra y con los cuerpos; al medirse exclusivamente en el mundo de los agregados monetarios, la producción pasa a ser cualquier proceso que se desenvuelve en una esfera mercantil separada. El capitalismo se convierte así en una verdadera religión civil que lo conecta con el cristianismo previo. Como decía Karl Polanyi, el capitalismo es una religión civil tan peligrosa como el peor de los fundamentalismos religiosos, ya que plantea que absolutamente todo puede y debe ser sacrificado en el altar del crecimiento económico.
Esta lógica que defiende el fundamentalismo de mercado rige en buena parte de nuestra sociedad y, por supuesto, en buena parte de nuestras instituciones, como los partidos políticos al uso o incluso los sindicatos. La mayor parte de estas instituciones terminan contemplando la producción según ese esquema abstracto, desconectado completamente de la Tierra y de los cuerpos, excepto para hablar de la explotación. Si bien se acepta que el mercado supone la explotación de los cuerpos, en ningún momento se llega a ser conscientes de que el funcionamiento del capitalismo exige, además, la apropiación de otros cuerpos y de diversos procesos naturales, bienes de la tierra fundamentales para la producción que, sin embargo, no entran a formar parte de ese sistema contable. La lógica del dominio exige esconder y restar cualquier tipo de valor a aquello que sometes. Esa separación estalla, como bien dice Isabelle Stengers, en el momento en el que se produce la intrusión de Gaia, cuando se da una caída abrupta en los cuerpos. También Santiago Alba Rico, en Ser o no ser (un cuerpo), señala que buena parte de nuestra cultura ha consistido en fugarnos de los cuerpos y de la Tierra, por más que, de vez en cuando, experimentemos recaídas. Recaemos en los cuerpos con la enfermedad y con la muerte y recaemos en los cuerpos con el amor y con los vínculos.
Me parece muy importante trasladar al periodo actual esa intrusión de Gaia por medio de catástrofes naturales de la que habla Isabelle Stengers, porque, en efecto, Gaia ha irrumpido y lo ha hecho para quedarse. El presente y el futuro están, y van a estar, mediados por una dinámica de cambio climático y de pérdida de biodiversidad radical que está, entre otras cosas, detrás de la pandemia que estamos viviendo. Es decir, por más que el poder no quiera atender a la Tierra y su propia lógica, se está viendo obligado a tenerla en cuenta. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se produce la expulsión de personas de sus territorios y se desencadenan movimientos migratorios masivos que el sistema ha de absorber. Lo que hace el neoliberalismo es convertir a las personas migrantes en la materia prima de un negocio, que es el de la seguridad de las fronteras. Cuando se habla del cambio climático como una oportunidad, hay que echarse a temblar, porque la idea que está detrás es la de la ocasión de mercantilizar el propio desastre. En el futuro no habrá más remedio que contar con la intrusión de una fuerza de lo vivo que, aunque no tiene conciencia ni intencionalidad de castigo, es una fuerza imponente imposible de ningunear.
Yo vengo del movimiento ecologista. En la organización de la que formo parte hemos aprendido que una política de respeto es una política que requiere amor y vínculos para desarrollarse. Pienso que incluso cuando hablamos de cuestiones duras y catástrofes es preciso mantener una línea de pensamiento ecofeminista, que es la que nos permite entender adecuadamente los colapsos del capitalismo globalizado. Y sostengo que esto tiene que ver, precisamente, con que el espacio en el que aterrizamos los malestares y los bienestares de cualquier disputa política es el de las vidas cotidianas.
Aunque la humanidad no tiene experiencia de un colapso total, las comunidades sí tienen mucha experiencia de colapsos locales, acotados temporalmente. Y existen numerosas experiencias de recuperación tras diferentes catástrofes, basadas en la construcción de vínculos, el apoyo mutuo y el trabajo en común. En este sentido, un libro que me ha interpelado mucho recientemente es Un paraíso en el infierno, de Rebecca Solnit. La autora cuenta lo sucedido después del huracán Katrina en Nueva Orleans. Describe, de forma bien documentada, la explosión de apoyo mutuo, de trabajo en común, de ese hacerse cargo unas personas de otras que surgió en la catástrofe y entre la gente más abandonada por las instituciones, fundamentalmente en la comunidad negra. También cuenta cómo la música, en aquellos momentos terribles, jugó un papel muy destacado. Después de leer a Solnit, me fui a buscar lo que leíamos en los periódicos de España sobre el Katrina y lo que relataban era que había hordas vandálicas que saqueaban los comercios y a los que la policía tenía que repeler. ¿A quién le preocupa que se saquee un supermercado en un momento en el que hay cadáveres flotando en las calles inundadas? ¿A quién le preocupa que se roben mantas o ropas de abrigo en una tienda cuando la gente está aterida de frío y se ha quedado sin casa? Solnit explica muy bien cómo muchas veces el relato que se transmite de esas situaciones complicadas procede del pánico de las élites. Es un relato que construye como figura amenazante precisamente a la víctima de la catástrofe.
Esas situaciones de desastre son momentos liminales, situaciones en las que se suspende la normalidad vigente y surge una comunidad fuerte que lucha por organizarse para sobrevivir recuperando la materialidad y el habitar de una forma distinta. Pienso, pues, que desde los territorios y desde las comunidades hay una forma de entender las crisis que estamos viviendo que es radicalmente distinta y profundamente esperanzadora. Pero no en un sentido naif de la esperanza, sino desde esa esperanza activa que solamente puede surgir cuando empezamos a trabajar para crear una realidad distinta. Cuando hablamos de que el capitalismo y el neoliberalismo están en guerra con la vida, lo que decimos es que sus procesos dificultan o destruyen el funcionamiento de la trama de la vida.
Tanto la ecología de sistemas como la hipótesis Gaia permiten comprender que los ecosistemas tienen historia. En sus fases iniciales, un ecosistema es tremendamente productivo: genera mucha biomasa, da origen a numerosas especies distintas y hace crecer a las ya existentes. A medida que el ecosistema va madurando, la energía que entra ya no resulta tan productiva, sino que se invierte en generar complejidad. Es una regularidad que se repite en casi cualquier organismo. Nuestros cuerpos humanos, por ejemplo, tienen una fase infantil en la que nuestro peso casi se dobla cada pocos meses; luego, llega un momento en el que el crecimiento se estanca y nuestro organismo se centra en producir complejidad neuronal. El capitalismo parte de una lógica radicalmente distinta, que es la de producir constantemente y hacer crecer al máximo esa productividad. Cuando el capitalismo se inserta en la naturaleza, lo que hace es generar dentro de la vida una regresión permanente a esos estadios más productivos. Intenta que los ecosistemas vuelvan a las fases iniciales más inmaduras para que sean más productivos, provocando, a su vez, que sean más vulnerables y precarios.
Últimamente hemos oído mucho que la pérdida de biodiversidad genera riesgos de pandemias y zoonosis. Esto se debe a que la biodiversidad es el mayor seguro de vida que se ha creado a lo largo de miles de millones de años de evolución. Pero este seguro de vida se actualiza y explota constantemente a través de la dinámica del capitalismo y del neoliberalismo, que obligan a los ecosistemas a volver a fases más simples y precarias. Cuanto más se complejiza la dinámica del capital, más se simplifica la de la vida y la de los ecosistemas. Por esto decimos que la guerra contra la vida del neoliberalismo ataca directamente a la trama de la vida en su funcionamiento: el capitalismo genera una lógica totalmente ajena a la de la Tierra y los cuerpos.
Quisiera terminar retomando las propuestas para construir una política terrena que defiende Amador en su libro Habitar y gobernar. Entre ellas, la idea de que la fuerza de los que habitan la Tierra es la escucha, la sensibilidad y la empatía. Las propuestas políticas de cambio, como el 15-M, no pueden llevarse a cabo siguiendo los patrones establecidos. Las propuestas de cambio han de estar entrecruzadas con la construcción de un marco de relaciones totalmente diferentes. Cuando las relaciones políticas pasan por la humillación o el desprecio, la reacción humana más básica es la de blindarse y separarse. Cuando se construye esa distancia entre quienes deciden y los lugares donde se sufren las consecuencias de las decisiones, se pierde la capacidad de hacer política de una manera más cercana a la Tierra y los cuerpos que la habitan. Hay una especie de punto ciego para los partidos políticos y para muchos movimientos sociales que es el tema de las relaciones: la tendencia general es a expulsarlas de la política, que aparece como esa expresión mecánica de la revolución (o de la gestión). El mecanicismo que se ejerce desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad rige en la política y expulsa de su ámbito los cuerpos, los vínculos y las relaciones. Sin la incorporación de estos aspectos es imposible construir una política distinta.
Cabe remarcar que, en los años venideros, vamos a vivir situaciones que nos van a parecer anómalas, ante las que no sabremos bien cómo reaccionar. La única forma de construir resistencias y resiliencia, es decir, capacidad de generar posibilidades de estar bien, pasa precisamente por saber reconstruir las formas de habitar y hacer política. Durante la pandemia hemos visto nacer un montón de despensas solidarias, hemos visto un montón de gente que ha salido a la puerta de su casa por primera vez, preguntándose quién está arriba y quién está abajo, y ha descubierto la posibilidad de activarse con otros y otras. Este tipo de construcción en común genera un enorme bienestar, porque cuando hacemos cosas que creemos que están bien, que conectan con ese sentido del derecho materno que hemos aprendido en nuestras infancias, se genera seguridad. Este bienestar y esta seguridad permiten conjurar el miedo generado por la soledad que sentimos y que supone un caldo de cultivo ideal para la lógica del neoliberalismo. Cuando estás con otros y otras y experimentas el éxito de hacer cosas en común, el miedo desaparece.
© Amador Fernández-Savater y Yayo Herrero, 2021. CC BY-NC-SA 4.0